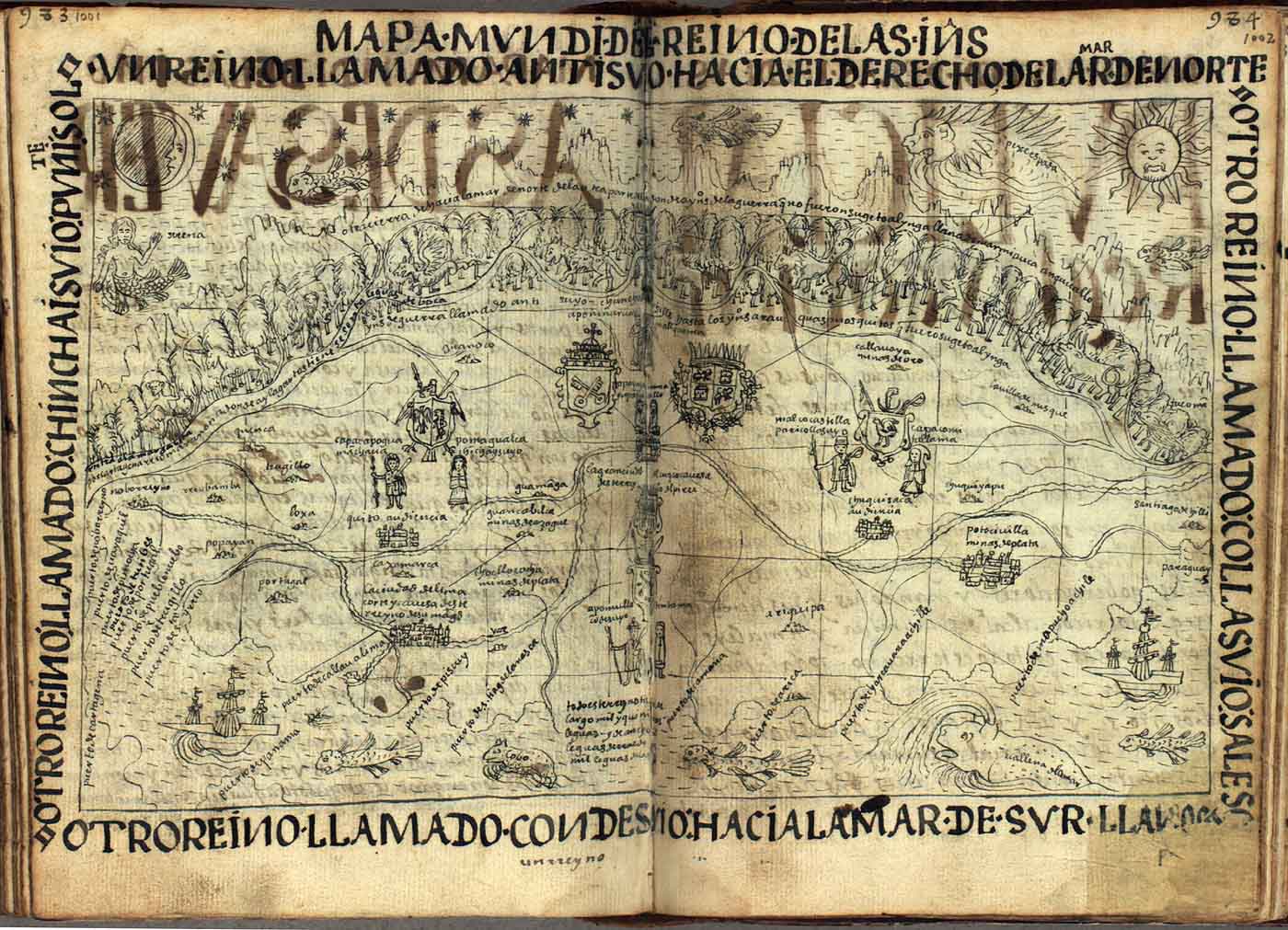Conferencia del profesor Jorge Gamboa en el Congreso de estudiantes de Historia organizado en la ciudad de Buga, Valle, en Noviembre de 2011, sobre el oficio del historiador y la relación de la historia con la antropología a partir de las investigaciones hechas sobre los muiscas del siglo XVI.
(Disponible para su descarga en Lecturas recomendadas).
Sobre
el oficio del historiador y el diálogo entre la antropología y la historia:
una
reflexión a partir del caso del estudio de los muiscas del siglo XVI.
Jorge Augusto Gamboa
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Conferencia dictada en
el Encuentro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Buga, Colombia
Noviembre de 2011
Uno de los mayores avances que se dio en
el campo de la ciencia social a finales del siglo pasado fue el reconocimiento
casi unánime de que todas las disciplinas en que había sido dividida de forma
un poco artificial, en el fondo estaban hablando de lo mismo. Es decir, que no
debíamos seguir considerando que existía un conjunto de ciencias sociales, en
plural, sino que se trataba de un solo campo del saber, una sola “ciencia”. La
mayoría de los especialistas estará hoy en día de acuerdo con esto, aunque por
supuesto con sesgos y énfasis diferenciados. Las llamadas ciencias sociales o
humanas, se consolidaron y adquirieron su carta de ciudadanía en la segunda
mitad del siglo XIX, en un momento donde el pensamiento positivista dominaba
los ámbitos académicos. Fue un momento en que se le exigía a cualquier tipo de
saber cumplir con una serie de requisitos para poder ser aceptado dentro del
ámbito de las ciencias y por lo tanto ser reconocido como serio y verdadero. De
modo que si un saber quería ser admitido en este selecto grupo debía tener, por
ejemplo, un objeto propio, unos métodos de trabajo y unas teorías que lo
distinguieran de los demás. Poco a poco, cada disciplina se fue apoderando de
una parte del territorio de lo humano y construyó una identidad específica con
base en estos parámetros.
Esta situación es la que ha sido fuertemente
criticada en las últimas décadas y en buena medida se considera ya superada. En
sentido estricto, no hay ninguna diferencia entre el objeto de estudio de la
economía, por dar un ejemplo, y el de la sociología, o entre el de las ciencias
políticas, la lingüística o la semiótica. Y mucho menos entre la antropología y
la historia, que es en lo que se pretende profundizar un poco en este texto. Si
nos atenemos al nivel que podríamos llamar “ontológico”, es decir, al nivel de
lo que se llama en la tradición positivista el “objeto de estudio”, nuestros campos
de trabajo son realmente uno solo: la historia del ser humano en sociedad, en
su sentido más amplio posible. Esto incluye la relación del hombre con el mundo
natural que lo circunda, la relación de los seres humanos con sus semejantes en
grupos estructurados que se desarrollan a lo largo del tiempo y la relación del
ser humano consigo mismo. Es el estudio del hombre, hablando de nuevo en un
sentido muy amplio, que era lo que en la tradición de la filosofía se llamaba “antropología”.
De hecho, en mi caso, que tengo una formación disciplinar de pregrado en
antropología, preferiría que a nuestra actividad se le llamara así:
antropología, haciendo un homenaje a esta definición que data de la tradición
clásica, pero que también coincide con lo que los padres de esta disciplina
pretendieron en su momento, que fue considerarla
como “el estudio del hombre” o del ser humano en toda su complejidad. Ahí,
entonces, cabía todo lo que estoy señalando: el hombre como ser social y como
ser biológico, portador de algo muy especial y derivado de su intelecto: la
cultura.
Se sabe que esta pretensión también la
tuvieron las otras disciplinas de las llamadas ciencias sociales, algunas con
más ambición que otras. La sociología francesa, por ejemplo, con figuras como
Émile Durkheim, pretendió ser esa ciencia que estudiaba todo lo concerniente al
ser humano en sociedad a través del tiempo, tratando de establecer leyes
universales, del mismo modo que se creía en aquel entonces de forma equivocada
que operaban las ciencias naturales. En Inglaterra, a esto no se
le llamó sociología, sino antropología social, con unas pretensiones idénticas
y un énfasis en el desarrollo de modelos estructurales sincrónicos y
diacrónicos, bajo el amparo del funcionalismo. Inglaterra y en menor
medida Francia también, fue la cuna de otro saber que tuvo esta vocación total
o totalitaria desde el siglo XVIII: la llamada “economía política”, con grandes
pensadores como David Ricardo o Adam Smith. Y esto me recuerda
también que la crítica a esta disciplina, impulsada por los socialistas del
siglo XIX condujo a la creación por Marx y Engels del materialismo dialéctico,
otra tradición del pensamiento social que parte de la base de que no es
ontológicamente posible dividir el objeto de estudio que nos ocupa y que todo
lo humano debe ser estudiado como un todo estructurado, si queremos llegar a
comprenderlo.
Pero a pesar de estas pretensiones,
finalmente se impuso la idea de una fragmentación o una división del trabajo y
empezaron a desarrollarse métodos y teorías distintivos. Aquí es donde la idea
de una fragmentación del objeto ha encontrado mayores argumentos para
sobrevivir y se aprecia de forma más clara. Las ciencias sociales nacieron no
solamente tratando de establecer un objeto de estudio propio para cada una,
sino un conjunto de métodos de investigación. Y esto se llevó al extremo de que
aún hoy, seguimos asociando casi automáticamente ciertos métodos con ciertas
disciplinas, como su marca de identidad. Por ejemplo, el trabajo de archivo es
típico de los historiadores, la entrevista abierta es típica de psicólogos, las
encuestas de politólogos y sociólogos, el uso de métodos estadísticos es propio
de economistas, la investigación participante o etnográfica es propia de
antropólogos, etc. En cierto modo esto es bastante lógico. Cada objeto de
estudio, cada tema, exige una estrategia metodológica particular para ser
investigado y poco a poco esto se fue convirtiendo en un monopolio y un símbolo
de identidad de los que practicaban esa disciplina.
El siguiente paso, por supuesto, fue el
de la formulación de teorías. Teniendo su objeto y sus métodos propios, cada
disciplina empezó a desarrollar sus propias teorías, es decir, sus propias
elucubraciones, interpretaciones e hipótesis para tratar de explicar los
fenómenos que estudiaba. De este modo, ciertos planteamientos teóricos también
terminaron asociados con disciplinas particulares y con pensadores específicos.
De modo que llegamos a tener unas teorías psicológicas, unas teorías
sociológicas, unas teorías económicas, unas teorías políticas, unas teorías
antropológicas e incluso algunas teorías historiográficas. En resumen: para
objetos diferentes, entonces métodos y teorías diferentes. Pero todo esto desde
el comienzo venía siendo cuestionado y pronto el mismo desarrollo de la historia
mundial se encargaría de ponerlo de manifiesto. Las fronteras entre lo económico, lo político, lo
simbólico, lo cultural, lo histórico, lo psicológico, etc., que al principio
parecían fáciles de establecer, cada vez se revelaron más y más confusas. ¿Dónde
está por ejemplo la frontera entre el presente y el pasado, es decir entre lo
sociológico y lo histórico, o entre lo que es individual y lo que es colectivo,
o entre lo político, lo económico y lo religioso? Además, las fronteras entre
lo que se llamaba “civilizado” y lo que se consideraba “salvaje” empezó a
borrarse. Ya no era tan claro qué era la cultura de Occidente y qué era lo no
Occidental.
Veamos el caso de la relación entre la
antropología y algunas disciplinas afines, que es el que conozco mejor,
principalmente la historia. Hace algunas décadas, cuando alguien empezaba a
estudiar antropología tenía una idea bastante clara en la cabeza acerca de lo
que esto se trataba. Era básicamente un estudio de las comunidades indígenas
contemporáneas, su relación con la sociedad Occidental y algo de su desarrollo
en el pasado. Esta era una idea muy vaga, pero que resultaba bastante acertada
de lo que era el quehacer de los antropólogos en esos años. Sin embargo, hoy en
día el asunto es muy diferente y ya no se asocia a la antropología con el
estudio de sociedades no Occidentales, sino con minorías de todo tipo y con
estudios que se enfocan hacia lo cultural o simbólico. La antropología nació
entonces marcada por sus orígenes, como aquella ciencia que se ocupaba de las
sociedades más simples, menos complejas o menos desarrolladas, como quieran
decirlo, que se encontraban fuera de la influencia cultural de Occidente, pero
que estaban siendo incorporadas cada vez con más rapidez dentro de un sistema
mundial en expansión que pronto acabaría con ellas. Su objeto de estudio por
excelencia era este y sus métodos de trabajo los que se imponían para este
caso, es decir, la observación participante, la inmersión completa en una
realidad social, participando en todas las actividades de los sujetos. A este
método se le denominó etnografía y fue el sello distintivo de los antropólogos
o etnólogos, como se prefería llamarlos en alguna época.
Recordemos la distinción que hacía
Claude Lévi-Strauss, cuando decía que esta ciencia se desarrollaba en tres
niveles, que correspondían también a tres momentos de la investigación o tres
niveles de abstracción. Primero estaba la
etnografía, que era la labor de recolección de datos, mediante el uso de esta
técnica de trabajo. El típico etnógrafo era aquel que se iba durante largos
periodos a convivir con los nativos, dejando atrás su patria y sus costumbres,
acompañado por un diario de campo donde todas las noches anotaba sus
observaciones y tal vez ayudado por una cámara fotográfica o una grabadora. El
producto de su trabajo era una monografía, llamada también etnografía, que
debía ser una descripción fiel del grupo indígena y todos los componentes de su
cultura, entendida esta cultura como el conjunto de sus prácticas y creencias.
Luego venía el siguiente nivel. A este lo llamaba Lévi-Strauss, la etnología.
Era simplemente un estudio comparado. Si un investigador tomaba varias
monografías y las comparaba entre sí, podría hallar ciertas regularidades y
plantear algunas generalizaciones, pero con un alcance limitado, casi siempre
regional. Finalmente, el último nivel de abstracción, sería aquel en que los
investigadores, a partir de estos estudios comparados, se atrevían a lanzar
generalizaciones y construían teorías aplicables a todos los seres humanos. Era
el máximo nivel posible y a esto era a lo que se le llamaba propiamente
antropología. Por supuesto, Lévi-Strauss se veía a si mismo como un antropólogo
en le pleno sentido de la palabra y su teoría, el estructuralismo, pretendía
ser una teoría que analizaba la forma de operar
de todas las mentes humanas, sin importar si uno era francés o huitoto. Y así
como él, todos los grandes teóricos de la antropología pretendieron crear
interpretaciones universales que en síntesis pretendían dar una explicación a
la enorme diversidad de las sociedades humanas. En efecto, la antropología se
orientó decididamente desde sus inicios a tratar el problema de la variedad de
formas culturales en las cuales se ha desarrollado la experiencia humana y su
sello teórico distintivo fue una reflexión en torno a la cultura. De hecho, el
concepto de cultura, que hoy en día se entiende de forma muy general como una
estructura de símbolos, que le da sentido a la experiencia humana, que es
producto de la actividad humana pero al mismo tiempo la produce, ha sido el
principal campo de acción teórica de esta disciplina.
La historia o historiografía, como su
nombre ya lo insinúa, ha tenido desde el inicio una vocación un poco más
empírica y ha sido menos dada a las elucubraciones teóricas, aunque no han
faltado muchos intentos por crear una "teoría de la historia",
entre comillas. Además, su objeto de estudio ha sido definido como el pasado o
el desarrollo en el tiempo de las sociedades occidentales. De modo que la
historia como disciplina nació reivindicando para si un objeto de estudio que
también parecía claramente delimitado: el pasado de la sociedad europea y de
sus áreas de influencia por todo el mundo. También sus métodos fueron
precisados con cierta exactitud: los historiadores, se decía, trabajan con
fuentes, sobre todo escritas, y tratan de establecer hechos objetivos. Su labor
consiste en recolectar los datos, para establecer cómo se dieron los hechos más
importantes que dieron forma a nuestras sociedades. Rara vez los historiadores
se atrevían a teorizar y preferían dejarle esa tarea a los filósofos. Sin
embargo, hubo notables propuestas, fruto del diálogo con otras disciplinas y
del hecho de que la historia no podía quedarse atrás. Por ejemplo, la conocida
teoría de las estructuras sociales que se desarrollan en diferentes velocidades de
Fernand Braudel, con sus consideraciones sobre la larga, mediana o corta
duración, que se dio en el marco del diálogo intelectual entre los
historiadores franceses de la Escuela de los Anales y los antropólogos
estructuralistas.
Pero en realidad hay que reconocer que la mayor parte de lo que se consideran
teorías históricas o historiográficas son en realidad reflexiones desarrolladas
en el seno de otras disciplinas como la sociología, la economía, la filosofía,
la semiótica o la antropología, que han sido apropiadas por los historiadores.
Lo interesante para nosotros es que
realmente nada impide, desde el punto de vista epistemológico que las dos
tradiciones disciplinares se entrecrucen y un antropólogo haga historia o un
historiador antropología. Aclaro de nuevo que en el fondo creo que estas dos
cosas y el resto de las disciplinas son la misma cosa. Pero le tengo respeto a
las tradiciones académicas y debo reconocer que es bueno haber sido formado en
una de ellas. No creo mucho en las pretensiones que tienen ahora algunos
programas académicos de formar investigadores “interdisciplinarios”, entre
comillas, desde la cuna. Creo que el ser formado en una u otra disciplina le
permite a uno dominar algunas herramientas metodológicas y conceptuales con
cierta pericia, pero si de entrada pretendemos formar gente que lo sepa todo,
terminaremos formando “toderos” que saben un poco de todo y nada de nada. Pero
volvamos a la antropología y la historia y preguntémonos qué es lo que aporta
cada una de estas tradiciones disciplinares para el tipo de investigaciones que
yo realizo, que se han concentrado en el estudio de las sociedades indígenas
americanas en el momento del contacto con los europeos. En primer lugar, es un
“objeto de estudio”, si se me permite la expresión, ubicado en un pasado
relativamente remoto, con lo cual ya estamos en el terreno de la historia. Por
lo tanto necesitamos acudir a los métodos que nos permitan tener un acercamiento
a procesos sociales que han dejado una serie de huellas en el registro
documental. Se necesita entonces de una serie de métodos y técnicas como la
paleografía, típicamente usadas por los historiadores y también acudir a los
conocimientos por ellos elaborados sobre la Europa de esos siglos. Sin embargo,
se trata de un mundo totalmente diferente al nuestro y además poblado de
culturas exóticas, muy diversas. La misma sociedad europea de aquel entonces
era tan distinta de la actual que puede ser vista como otro mundo, como otra
cultura, frente a la cual estamos tan perplejos como el antropólogo frente a
los nativos. Por lo tanto, necesitamos también herramientas metodológicas y
conceptuales que nos permitan acercarnos y analizar culturas diferentes a las nuestras
y tratar de comprenderlas en sus propios términos. En otras palabras,
necesitamos acudir al método etnográfico. Pero entendiendo este método en un
sentido muy amplio. Como todos saben, el método etnográfico no es sinónimo de
observación participante, lo que evidentemente es imposible en este caso porque
no podemos viajar al pasado. Lo que realmente distingue al método etnográfico
es que su objetivo es realizar “descripciones densas”, como diría Clifford
Geertz, de la cultura. Es decir, pretendemos
averiguar cuál es el significado de costumbres y hechos sociales dentro del
contexto en que fueron producidos y tratar de hacer una especie de traducción
hacia el presente. Y para esto también se vale el uso de fuentes escritas muy remotas.
Lo que intentamos es realmente hacer una especie de etnografía del pasado,
valiéndonos de las fuentes que tradicionalmente han usado los historiadores.
Así es que interpreto yo la propuesta de hacer un estudio histórico de
sociedades indígenas o una antropología del pasado.
El periodo colonial es un laboratorio
perfecto para hacer este tipo de análisis y ahí es donde he encontrado la
utilidad de un enfoque como el que estoy comentando. Podemos actuar
simultáneamente como antropólogos y como historiadores, casi sin preocuparnos
por la etiqueta o por la tradición disciplinar de la que provengamos, con tal
de lograr una mejor comprensión de los fenómenos analizados. Creo que aquí se
vale todo y debemos acudir a todas las herramientas técnicas, metodológicas o
teóricas que puedan arrojar luz sobre los problemas que nos preocupan. De algún
modo, estar frente a otras épocas de nuestro propio desarrollo histórico es
como estar frente a otras culturas y por supuesto lo mismo se aplica para las
sociedades indígenas que los europeos encontraron en este continente. Tenemos
que manejar las técnicas más clásicas de recolección de datos en los archivos,
pero también ser sensibles a ciertas sutilezas que tal vez solamente una buena
formación en el análisis cultural puede brindar. Esa es la esencia del trabajo
etnográfico en archivos. Creo que los grandes avances que se han dado en las
últimas décadas en la comprensión de las sociedades indígenas americanas en el
momento de la Conquista vienen de esta conjunción de metodologías provenientes
de tradiciones distintas. Por ejemplo, en el caso del Perú, los grandes aportes
para la comprensión del funcionamiento del imperio del Tawantinsuyu han sido
fruto de investigadores con un amplio conocimiento de los debates antropológicos
de su momento, pero que también se formaron como historiadores. Baste mencionar
a John Murra,
a Steve Stern
o a Karen Spalding, por dar solamente
algunos nombres. En México, el proceso ha sido similar. Por ejemplo los
trabajos de James Lockhart con los nahuas o aztecas,
los de Nancy Farriss o los de Mattew Restall con los mayas, han sido
fundamentales por su enfoque antropológico e histórico simultáneo. Todos estos
autores se mueven muy bien en ambas disciplinas, manejan los debates de cada
una de ellas y no se preocupan por las etiquetas. Sin embargo, debo lamentar
que en el caso nuestro no ha pasado lo mismo. Por supuesto, hay algunas
excepciones, pero en general mi percepción es que en Colombia no ha habido un
diálogo fructífero entre antropólogos e historiadores. Por un lado, se han
desarrollado tradiciones historiográficas de corte muy empirista, poco
sensibles a las diferencias culturales y poco enteradas de los debates en este
sentido, que se han limitado a la recolección de datos y a unas
interpretaciones bastante esquemáticas. Por otro lado, se han desarrollado
tradiciones que se interesan por lo cultural y los debates antropológicos, pero
que se han ido al otro extremo, es decir, que han despreciado la tarea de
recolección de datos empíricos, dedicándose a construir modelos teóricos de
vanguardia, pero con muy poco fundamento en las fuentes.
Voy a detenerme un poco más en el caso
de los estudios sobre los grupos indígenas que los españoles denominaron
genéricamente muiscas, en el altiplano cundiboyacense durante el siglo XVI, que
es el que mejor conozco. Desde ese entonces, los historiadores o cronistas de
la época intentaron comprender con qué tipo de sociedades se estaban
enfrentando y acudieron a las herramientas conceptuales de que disponían para
hacerlo. Los cronistas por supuesto aún no eran ni historiadores ni
antropólogos en el sentido actual de esas palabras, pero de hecho actuaron como
tales en muchos momentos. Por ejemplo, en el tema de la organización política,
trataron de asimilar las estructuras de autoridad tradicional con los reinos
europeos que conocían y con el sistema de vasallaje. Sin embargo fueron
conscientes de que no se trataba exactamente de lo mismo. Luego, en el siglo
XIX, los primeros historiadores de la naciente república acudieron a modelos
tomados de lo que se llamaba en aquel entonces el “despotismo oriental” y pensaron
que los muiscas se asemejaban a lo que los orientalistas describían para el
caso de China o de la India. Es decir, sátrapas o mandarines casi omnipotentes,
con cortes fastuosas, que habitaban en palacios como los de las Mil y Una
Noches, rodeados de bellas doncellas. Después, al comenzar el
siglo XX se impuso una interpretación tomada de la sociología funcionalista y
se habló de grandes imperios o estados que habían caído bajo el empuje de los
conquistadores. En la primera mitad del siglo XX también se sintió de manera
fuerte la influencia del socialismo que llegó a nuestro país y hubo
interpretaciones de tipo marxista que identificaron a los muiscas con
comunidades primitivas o estados tributarios. Pero la gran revolución
teórica en el estudio de los muiscas se vivió a finales de la década de 1970 y
comienzos de los ochentas cuando investigadores con formación antropológica
como Eduardo Londoño y Carl Langebaek aplicaron a los muiscas
el modelo del Estado redistributivo que John Murra había propuesto para el
Estado inca del Perú o Tawantinsuyu. Hoy en día este modelo sigue siendo
aceptado por la mayoría de los investigadores. Luego, en años más recientes,
han llegado los debates de los llamados estudios subalternos y la crítica
poscolonial, que en mi humilde opinión no han aportado gran cosa al
conocimiento de los muiscas.
Cuando inicié mis estudios sobre este
tema hace algunos años, la interpretación que prevalecía era la del Estado
redistributivo tomada de la etnohistoria andina. Como buen antropólogo, en un
comienzo creí a pie juntillas que los muiscas encajaban muy bien en lo que
Murra planteaba para el Perú. Sin embargo, al empezar a estudiar la
documentación disponible y algunos estudios sobre otros grupos indígenas
americanos, sobre todo los que habitaron en México, empecé a preguntarme si los
muiscas no habrían desarrollado su propio tipo de organización socio política,
en lugar de ser una simple copia del Perú. A medida que avanzaba en la
investigación, me surgían más dudas y me empezó a parecer que el modelo de
Estado redistributivo andino no encajaba muy bien con la nueva información que
iba descubriendo.
Quise darle entonces a mi trabajo un
enfoque bastante comparativo. Como les
decía, creo que esta es una de las ventajas de haber sido formado como
antropólogo, ya que uno se acostumbra a que no es suficiente mirar una cultura
o un caso y se pretende tener una mirada más amplia sobre los fenómenos. Pero
también quise darle a mi investigación un rigor empírico que solamente un
juicioso trabajo historiográfico podría brindarme. Acudí entonces a las
reflexiones sobre organizaciones políticas no occidentales, es decir a lo que
llaman algunos antropología política, y amplié mi rango de comparación hacia
otras partes de América, como Mesoamérica, que había sido descuidada por los
investigadores nacionales que tendían a privilegiar las comparaciones con el
Perú, tal vez por la cercanía geográfica y por los enormes avances que se
habían dado en las décadas anteriores en ese campo. Pero lo interesante es que
en México estaba sucediendo algo similar. Investigadores como Nancy Farriss o
James Lockhart estaban analizando las estructuras de autoridad indígena usando
incluso documentos producidos por los mismos indígenas en su propia lengua, lo
cual cambiaba mucho el panorama de las investigaciones. Por eso traté de
dirigir mi mirada hacia allá y aprender de lo que estaban haciendo estos
investigadores.
Sin embargo, la masa documental de que
se disponía era algo precaria. Los investigadores de nuestro país habían usado
fundamentalmente a los cronistas y eso era muy problemático. Eran relatos
escritos de segunda y tercera mano, varios de ellos muchos años después de los
hechos que narraban y con visiones muy sesgadas. Por lo tanto lo mejor era
buscar las fuentes primarias, los documentos de archivo, que son relativamente
abundantes y que curiosamente muy pocos han revisado de manera juiciosa. Es
curioso que habiendo tal cantidad de fuentes hayan sido relativamente pocos los
que las hayan estudiado. El Archivo General de la Nación y los archivos locales
como el de Tunja o los de los pueblos del altiplano están llenos de papeles
viejos que esperan por sus investigadores. No es este el espacio para analizar
por qué existe esta falta de interés, pero me atrevería a dar algunas pistas.
En primer lugar, las modas académicas y las preocupaciones de los
investigadores están más orientadas al presente. Un tema como este se ve como
una curiosidad, pero se piensa que nada tiene que decirnos sobre los problemas
del presente. Los muiscas no son tan populares ni han sido tampoco la base de
la identidad nacional, como lo fueron los incas del Perú o los nahuas de
México. Se cree que son menos interesantes porque dejaron pocos vestigios
materiales que puedan ser convertidos en sitios turísticos, como las ruinas de
esas grandes civilizaciones. Y también, aunque parezca increíble, influye el
hecho de que los estudiantes piensan que leer documentos del siglo XVI es muy
complicado y le huyen a estos temas. Para hacer sus tesis y monografías
prefieren basarse en fuentes impresas, para no tener que esforzarse demasiado.
Los que se atreven a tratar temas coloniales procuran no ir más atrás del siglo
XVIII, para no tener que aprender paleografía. Con tristeza he visto como la
formación en esta técnica o en otras cosas que se ven difíciles como los
métodos matemáticos, han ido desapareciendo de los planes de estudios de las
nuevas carreras de historia y antropología para dar paso a temas más light, con
nombres más atractivos para los estudiantes.
Pero volvamos a las fuentes. Aunque
decía que son abundantes, de todos modos hay algunos vacíos importantes. Los
primeros conquistadores del altiplano llegaron hacia 1537, pero en Colombia no
tenemos documentos anteriores a 1550. Ese año hubo un incendio en la casa del
escribano de Santafé que destruyó toda la documentación anterior. De modo que
la información sobre los 13 primeros años, los más interesantes, se encuentra
toda en el Archivo General de Indias de Sevilla y son pocos los que la han
consultado, con notables excepciones como Juan Friede, que hizo excelentes
aportes. De este modo, comprendí
rápidamente que si quería decir algo nuevo debían trabajar con esa
documentación y complementarla con lo que se encuentra en Colombia. Al comenzar
el análisis de esos documentos, empecé a notar algo muy interesante y fue que
las descripciones que hacían los primeros conquistadores, apoyaban un modelo de
organización política muy distinto al andino y más parecido al de los nahuas
del centro de México o al de los mayas de Yucatán en el siglo XVI. James
Lockhart llama a esto un modelo “modular celular” y otro investigador mexicano,
Pedro Carrasco, lo llama un modelo de organización política segmentaria con
territorios entreverados. Es decir, se trata de
unidades políticas autónomas e independientes, sin límites fijos, que sometían
a otras unidades que actuaban como células y que podían estar mezcladas en diversos
territorios. Estas unidades eran altamente inestables, debido a su
autosuficiencia y armaban alianzas de diversas configuraciones que podían
romperse en cualquier momento. Esto, entre otras cosas, explica la forma como
actuaron al enfrentar la conquista española y la forma relativamente fácil en
que los europeos lograron establecer nuevas alianzas a su favor.
El estudio de los documentos de Sevilla
y los de los archivos locales, a partir de la aplicación de un método que no
dudo en calificar de etnográfico reveló muchas cosas interesantes que aún están
en proceso de ser procesadas e incluso aceptadas dentro de la academia. Para
sintetizar estos hallazgos, puedo decir hoy en día que nunca existió una sola
étnia llamada muisca, sino que se trató de un conjunto de grupos con una gran
variedad lingüística y cultural, que los españoles metieron dentro del mismo
saco y llamaron genéricamente de esta manera. De modo que cuando hablo de
“muiscas” debo hacer esta salvedad. Hoy en día utilizo este término más como
una referencia geográfica que como una referencia cultural o étnica. Sin
embargo, es posible que todos estos grupos tuvieran algunos rasgos comunes o
similares, dada su cercanía geográfica y el hecho de que habitaban entornos
naturales muy similares. También es innegable que las lenguas que hablaban
pertenecían todas a la gran familia lingüística chibcha.
Por otro lado, no existía una unidad
política. Durante años se nos ha enseñado que existieron dos grandes caciques o
señores: el zipa de Bogotá y el zaque de Hunza o Tunja. Pero esto no es así. En
esos lugares efectivamente había dos caciques poderosos, pero ellos no eran los
únicos ni dominaban todo el altiplano. El zipa de Bogotá solamente tenía
control sobre lo que hoy en día es el pueblo de Funza y algunos otros
asentamientos aledaños. Pero cerca de él había otras entidades políticas y
caciques poderosos de su mismo rango como el de Guatavita, el de Ubaté, el de
Ubaque o el de Fusagasugá. Todos independientes y no sometidos a este
personaje. Y al norte del altiplano, junto al cacique de Tunja, que por cierto
no recibía el nombre de “zaque” (y este fue otro hallazgo puntual), estaban los
caciques de Sogamoso, Duitama o Chicamocha. Es decir, en lugar de dos grandes
jefes que dominaban todo el altiplano, como lo contaron los cronistas, había
una gran cantidad de entidades políticas autónomas, organizadas bajo el
principio modular-celular ya comentado.
Podría extenderme comentando los
hallazgos que se hicieron al aplicar la metodología que les he comentado, pero
no es esa mi intención. Solamente quiero señalar
que un tema como este del que estoy hablando se presta muy bien para servir de
ejemplo de una aplicación muy productiva de dos tradiciones académicas y de sus
métodos distintivos. De nuevo insisto en que sin una formación como antropólogo
tal vez no habría sido sensible a ciertos temas y detalles que me permitieron
hacer una nueva lectura de los datos, pero igualmente, sin una buena formación
en las técnicas y métodos de la historiografía se puede caer en la construcción
de modelos teóricos sin mucho fundamento empírico que pueden conducir a simples
elucubraciones.
Finalmente quisiera concluir señalando
en qué estado se encuentra, a mi modo de ver, el estudio sobre las sociedades
indígenas en el momento de la conquista en nuestro país, haciendo referencia
por supuesto al caso específico de los muiscas que les he comentado. Creo que a
pesar de los enormes avances recientes en estos campos aún seguimos manteniendo
un atraso bastante grande con respecto a lo que se hace en otros países. La
explicación tiene que ver con lo mismo que comentaba hace algunos instantes.
Por todas las razones que expliqué, los grupos indígenas que habitaron nuestro
territorio en el momento de la conquista no son objeto de mayor interés por
parte de los investigadores. Nos limitamos a repetir modelos elaborados hace
muchos años y creemos que ya todo está dicho. Pero eso no es así. Basta con
comparar el dinamismo que estos temas tienen en países como México o Perú para
darnos cuenta de lo lejos que aún estamos de ellos.
En nuestro medio también sigue siendo
predominante el enfoque del Estado redistributivo tomado de la etnohistoria
andina. Los estudios comparativos no han pasado de ahí y ha sido difícil
convencer a los investigadores que deben mirar mucho más allá. Por otro lado,
sigue predominando en los círculos académicos e incluso en el público en
general, una mirada basada en la Leyenda Negra, una visión un poco
catastrofista y lastimera de lo que sucedió en el momento de la conquista, que
le niega a los indígenas su calidad de agentes de este proceso. A lo más que se
llega es a ver todo lo que hicieron los indígenas como una muestra de
“resistencia”, entre comillas, como si ellos no hubieran sido protagonistas de
los hechos y no sólo víctimas de los mismos. Lo que llama Mattew Restall, el
mito de la gran catástrofe apocalíptica de la conquista sigue siendo el marco
de interpretación preferido por muchos especialistas, a pesar de todos los
avances que se han dado en este tema, que muestran que necesitamos una visión
más matizada.
Pero otros males también nos aquejan.
Por ejemplo, en los últimos años ha hecho carrera la idea de que se debe
privilegiar la reflexión teórica sobre la recolección de datos o empirismo.
Dicho de esta manera creo que es una buena idea, pero esto ha llevado a que esa
construcción de modelos teóricos se privilegie y uno ve a muchos estudiantes
hoy en día tratando de armar marcos teóricos en el aire y no ponen un pie en
los archivos. De hecho, como les comentaba, los planes académicos que se han
ido creando en los últimos años han despreciado esa parte del trabajo
historiográfico. Es increíble ver que hay estudiantes que llevan más de la
mitad de su carrera y no conocen un archivo e incluso ya muchos se están
graduando sin haber visto jamás una clase de paleografía. El archivo ha
empezado a verse como algo que no le compete a las nuevas generaciones de
investigadores, que andan en el Topos
Uranus de la teoría y no se ensucian con la investigación de base. Ahí
también creo que debemos aprender mucho de la vieja escuela de antropología. No
es posible hacer un buen estudio sin haber hecho trabajo de campo y el trabajo
de campo del historiador, por lo menos de los que trabajan el periodo del cual
les he hablado, es el archivo. Hay que aprender paleografía, hay que
familiarizarse con el castellano antiguo, hay que tener el gusto por los
papeles viejos, la paciencia de un monje benedictino y saber emocionarse con
cada pequeño hallazgo. Es lo que la historiadora francesa Arlette Farge llama
la atracción del archivo, pero que desgraciadamente veo que cada vez se va perdiendo. Quiero concluir esta
conferencia entonces, haciendo un llamado a las nuevas generaciones aquí
presentes a que vuelvan a los archivos y espero que esta charla los anime a
hacerlo.